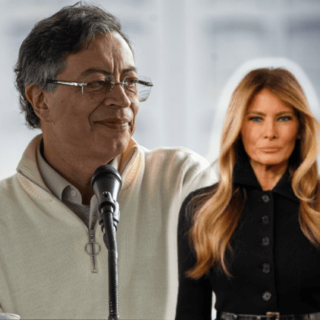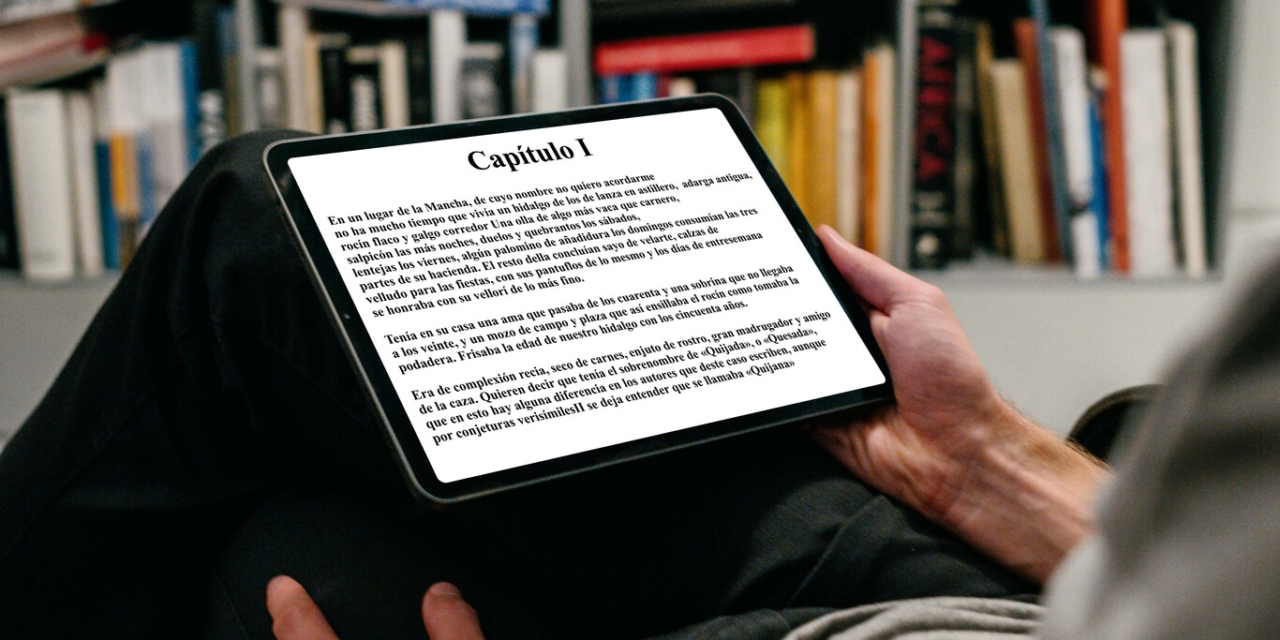
En las plataformas digitales, los videos e imágenes de asesinatos se hallan a un parpadeo de distancia. Su amplia difusión garantiza toda clase de reacciones y acrecienta la incertidumbre.
Al igual que millones de ucranianos, Iryna Zarutska huyó en 2022 de los bombardeos y ataques del ejército ruso en su país. Llegó con su familia a la ciudad de Charlotte, Estados Unidos, donde se refugió hasta que el pasado 22 de agosto un hombre la mató a puñaladas en un tren. Tenía veintitrés años.
En un municipio de Antioquia, lejos de la guerra europea y de la violencia callejera estadounidense, un chico de diecinueve años llamado Esteban Yepes fue atacado por la espalda por un ‘hombre de la calle’ mientras caminaba por un andén.
En Colombia atentan contra ti en situaciones corrientes que se tornan infames; esta vez, según los relatos e imágenes difundidos, la víctima acababa de negarle una moneda a su verdugo.
Murió casi al instante por la gravedad de las heridas el mismo mes que la joven ucraniana.
EN VIVO, EN INTERNET
Hemos visto en la hipnosis incesante del scroll los clips de video, las noticias o algunos fotogramas de estas muertes. También los borboteos agónicos del activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado la semana pasada durante un evento en una universidad.
No pretendo equiparar la visualización escalofriante de unas imágenes con la experiencia atroz de los protagonistas o aun de los testigos presentes. Pero sin la difusión descontrolada de imágenes en movimiento —formato predilecto de los algoritmos—, muchas muertes no nos llegarían o llegarían sin el impulso necesario para reventar en el comercio emocional de internet.
Al verlas y constantemente revivirlas, nos enteramos de lo que nunca nos enteraríamos si viviéramos en otro siglo o en una década pasada, o sin la costumbre de aceptar la invasión diaria de las redes sociales.
El asesinato de Zarutska no se viralizó hasta comienzos de septiembre, cuando lo privado pasó a ser público y el voz a voz de internet completó su efecto.
En el anzuelo de reproducción-pausa-reproducción de un asesinato grabado y publicado, la muerte nace y renace, convertida en un mecanismo de desaforada repetición, agitador de la conciencia y la incertidumbre de nuestra mortalidad.
Las pantallas, o lo que hemos hecho con ellas, no conducen a casi nadie a penetrar en la vastedad de símbolos, experiencias o fruslerías de una vida, sino a ver y seguir viendo en diversos ángulos las formas de su aniquilación, como quien es obligado a morder una presa que es en potencia uno mismo.
Ante la mediatización de unas almas que posiblemente penarán largo rato en internet —copiadas, compartidas, likeadas, descargadas, republicadas—, permanecemos indefensos y absortos, demasiado repelidos o conmovidos con las promesas de la omnipresencia virtual.
A duras penas tomamos decisiones que nos dignifiquen en el cautiverio de la imaginación —de las imágenes— que escenifica internet. En la búsqueda de un asidero real, después de compartir, comentar o bloquear el horror —tal vez con la pretensión de conjurarlo—, abrazamos el alivio de estar del lado de la pantalla en que no salpica la sangre.
¿DISTANCIARNOS DEL DESASTRE?
No se trata, sin embargo, de un inevitable sino tecnológico. Que tengamos a un gesto de distancia las múltiples formas del desastre y de la barbarie es una apuesta empresarial de los dueños de estas máquinas de posteos teledirigidos.
El ensayista francés Bruno Patiño ha reflexionado sobre la adicción a las pantallas en su libro La civilización de la memoria de pez (2020). Patiño recurre al ejemplo de las máquinas tragamonedas de los casinos, utilizadas en la industria del juego, cuyas dinámicas para crear ludópatas son replicadas por las redes sociales mediante la garantía sin garantía de un sistema de recompensas aleatorias.
“En estos templos del juego se utiliza toda la sabiduría psicológica para crear, con pleno conocimiento de causa, trastornos del comportamiento y una adicción que podría llevar a la ruina”, dice el ensayista.
Las máquinas se dedican a proporcionar a sus jugadores la convicción (la incertidumbre, en este caso) de que en cada apuesta pueden ganar o perder.
“En lugar de crear distancias o desánimo, la incertidumbre produce una compulsión que se transforma en adicción”, añade en otro momento. “Compulsión” deriva del verbo en latín compellere, que quiere decir “impulsar” u “obligar”. Y “adicción”, que en una acepción antigua puede significar “obligado”, también quiere decir “sin dicción” o “sin palabras”.
GANAR LA ATENCIÓN
Poco importa si es más vida o más guerra lo visto, si son imágenes de tiernos bebés captados en sus rutinas domésticas o de niños, mujeres y hombres aniquilados como norma genocida en Gaza.
Lo que importa, en la economía de la atención, es ver repetidas veces y enmudecidos la evidencia de que otros, en el presente simultáneo de las imágenes que tanto distorsiona al de la vida, experimentan mayor gozo o sufrimiento que uno.
Ganar o perder: a ese juego archiconocido, pero con reglas amañadas, acudimos a las pantallas del casino tragagente de la virtualidad.
Y acudimos heridos por nuestra propia mano apostadora, enajenada la voluntad. Es como si lo que vemos en las pantallas no nos mirara de vuelta —vampiros que han perdido su reflejo—, ya que lo visto, como un hashtag vaciado de sentido, está ciego, y enceguece seguir viéndolo.
Algunos expertos dicen que al cerebro le bastan tres segundos para descartar o continuar viendo un video en la pantalla del teléfono. Otros, que cinco u ocho segundos es el tiempo para amordazar a una audiencia que no deja de scrollear.
Desde luego, los números varían según el tipo de video o la atención del usuario en un instante decisivo. El caso es que el tiempo requerido para admitir o rechazar una tormenta de imágenes puede ser cazado por un parpadeo.
Parpadeamos y estamos aturdidos, confundidos, encantados o espantados. Parpadeamos y estamos dominados por el sordo y a veces sórdido relampagueo audiovisual. Parpadeamos, pero antes inclinamos la cerviz a los diodos luminosos sobre los que hemos perdido casi toda agencia.
¿Y LAS REDES SOCIALES?
En unas redes sociales sin filtro ni ética, las imágenes exhiben la muerte y la agonía sin retratarlos, casi siempre añadiéndole más violencia a la violencia, masacrando el sentido e incluso negando o disfrazando lo perdido. Entre otras reacciones, el encarcelamiento de los asesinos de Yepes, Zarutska y Kirk ha provocado que se vuelva a hablar de la pena de muerte.
El presidente y la Fiscalía de Estados Unidos han pedido que los victimarios de la ucraniana y del activista sean sentenciados a morir.
Por un instante, ver el video promueve una terrible condescendencia con los castigos más feroces que aprueba o desaprueba la ley.
Por un instante, apartar la vista de esas muertes expuestas sin anunciar (pero atiborradas de anuncios), nos invita a reparar en el esquema de deshumanización avivado en internet.
Podemos evitar ser arrastrados por ese esquema, sin dejar de advertir la trama abominable de actos violentos, irreparables y fugazmente célebres.
Podemos tratar de darle sepultura a los cadáveres reales de la virtualidad. Pues dejarlos a merced de la carroña, como el cuerpo de Polinices en la tragedia de Antígona, nos sitúa cerca del trono sangriento de quienes decidieron negociar con las almas y enterrar para siempre la compasión.